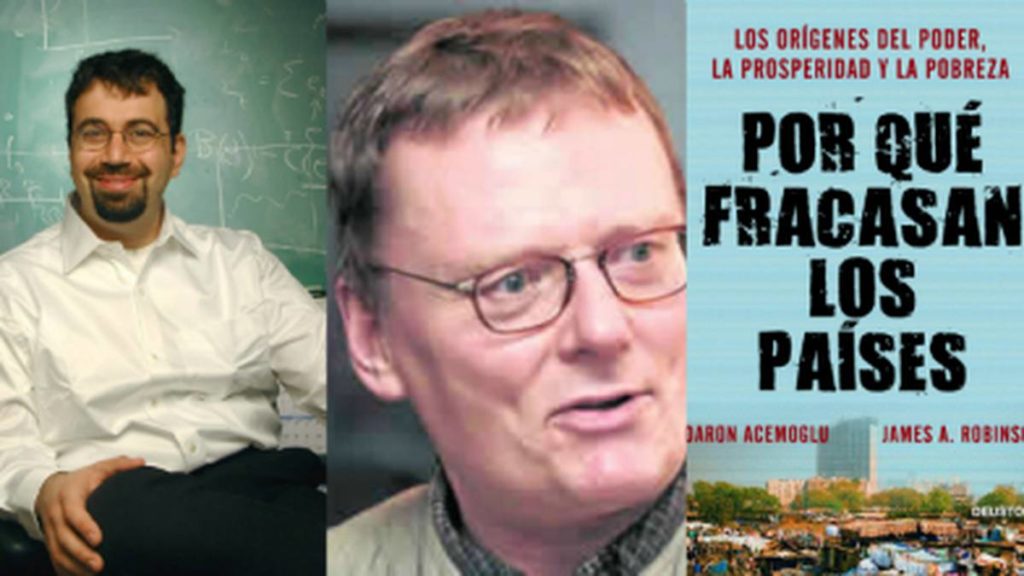El sustrato del malestar
No hace muchos años, era fácil ponerse de acuerdo en aspectos esenciales incluso con personas que tenían opiniones distintas a las nuestras. Sin embargo, a lo largo de la última década, esto ha dejado de ser así, con una excepción. Compartimos que los políticos son incompetentes y corruptos, que solo aspiran a medrar por una escalera que paga el pueblo. Es indiscutible que hay miríadas de ejemplos con los que sustentar cualquiera de estos calificativos. Por eso, la crítica generalizada y sin sujeto en singular es la verdadera centralidad de nuestro tiempo. Sea cual sea la cuestión a debate, o es culpa de todas las fuerzas sin distinción, o existen pruebas suficientes para asegurar que todas hubieran actuado igual (de mal).
El descrédito de la política no es un hecho aislado. Las instituciones sufren un severo distanciamiento social, pero la de los partidos es quizás la más relevante para el día a día de la ciudadanía. No usan mascarillas, pero los votantes se tapan la nariz de forma preventiva sin importar a quién dan su apoyo. La opinión es tan transversal y unánime que nadie la discute. Incluso hasta el punto de que, si dos personas confrontan ideas, no es extraño que los observadores piensen que lo hacen, no porque genuinamente creen en lo que defienden, sino porque los políticos los han inducido a discutir de forma artificial.
No hay duda de que los partidos se han ganado a pulso la mala prensa. Hay montañas de decisiones pésimas, la gestión comunicativa es terrible y han tolerado conductas inapropiadas habitualmente. Y lo más grave ha sido primero alimentar y luego ignorar el mayor consenso social que venía del s. XX y que vertebraba las aspiraciones de las sociedades occidentales: el progreso social. La garantía de mejora a lo largo de los años que, además, revertía en que los hijos vivirían mejor que sus padres. Este fracaso es el substrato del malestar social que ahora alimenta a las fuerzas iliberales. La globalización ha enriquecido a muchos de nosotros gracias a la reducción del precio de miles de productos, pero también ha generado millones de perdedores en sus cientos de procesos de desindustrialización. Enormes bolsas de población que ahora quieren desalojar a los que les mintieron.
Por eso, los ciudadanos, cuando hablan sobre política, en seguida consensuan el punto de vista respecto a los líderes que manejan el país, sea el que sea. Los políticos roban y son inútiles. Punto.
La política del aquí y el ahora
El único problema es que una explicación tan simple no puede incorporar toda la realidad. Es fácil percibir el chirrido de los engranajes argumentativos por mucho que, efectivamente, los gobernantes lo han hecho mal y nos han llevado a donde estamos.
Una descripción tan plana, tan igualitaria con todos los partidos, aparte de ingenua, es terriblemente peligrosa. No es casual que, cuando más adeptos tiene este discurso, más crecen las fuerzas iliberales. Pero ¿por qué?
Creo que la imagen que mejor lo explica en nuestro tiempo es el triunfo de las nuevas tecnologías. Su gran virtud es la capacidad de optimizar procesos, característica utilizada también en política. El caso más conocido es el de las fake news, que se esparcen y reverberan en minutos y de las que hablaremos más adelante. Hay otros más sutiles, pero no menos penosos y autodestructivos. En especial, la propia razón por la que el ser humano moderno considera la optimización como un proceso esencialmente positivo. Nos encanta el aquí y el ahora.
Corren miles de publicaciones de psicología haciendo apología de la importancia de vivir el ahora, de ignorar el pasado porque ya está atrás, y no preocuparse por un futuro incierto. Por supuesto, un futuro que siempre llega y que es más incierto conforme más lo ignoramos.
¿Cómo se traduce esta necesidad en términos políticos? En que la parte de nuestros problemas que interfiere con lo público ha de solucionarse de inmediato. Significa «tengo este problema y me lo tiene usted que resolver hoy mismo». Aunque sea emocionalmente comprensible, las necesidades complejas llevan tiempo y no se resuelven como cuando el capricho es un helado.
Recordemos la voracidad de los votantes previa a la crisis del 2008, cuando todos los pueblos necesitaban un pabellón deportivo, una sala de actos y piscina municipal. O que todas las provincias construyeran su propio aeropuerto. Aquí, ahora, y cerca. Porque desplazarse al pueblo de al lado cuando queremos hacer una actividad de teatro es inasumible.
Y en el cénit de la trivialización ideológica, la mayoría de la gente se reclama apartidista, como si eso los inmunizara a la manipulación. Hordas de libre pensadores que todos piensan y razonan igual. Nunca como hoy ostentamos la desinformación consciente como muestra de independencia. Leer siempre había sido símbolo de autonomía, excepto si tiene que ver con actualidad, parece. Mucho mejor vivir al margen porque así no te manipulan, dicen… Una tormenta perfecta que nos deja a merced del titular y de telediarios que dedican más de la mitad del tiempo de antena a hablar de sucesos.
La falta de información lleva a la simplificación del discurso y nos hace hipersensibles a la contradicción. Si un gobierno toma la mayoría de las decisiones con una sensibilidad parecida a la nuestra, al mínimo distanciamiento, se señala como una grave crisis y hace inasumible votarlos sin autojustificarse.
La lista es interminable y nuestra actualidad está repleta de ejemplos de respuestas sencillas a problemas complejos. No queremos que los precios suban, pero queremos que se fabrique cerca de casa para generar empleo. Es obligatorio decrecer para salvar el planeta, pero ni hablar de reducir la capacidad de compra, cuando decrecer implica necesariamente disponer de menos bienes para la misma gente. Naturalmente, queremos pacificar nuestras calles, pero desplazarnos en coche ha de seguir siendo rápido y cómodo. Nos molesta que la inmigración crezca de forma exponencial y vemos la causa en lo corruptos que son los gobiernos de los países que expulsan a su juventud. Ahora bien, cuando tenemos una crisis económica, exigimos a nuestros poderes que recuperen el crecimiento lo más rápido posible, lo que suele hacerse con políticas monetarias que, indirectamente, arruinan a los países en vías de desarrollo, lo que aumenta la presión migratoria. Queremos energía verde, pero no al lado de casa, ni en antiguos cultivos, ni modificar paisajes encantadores… Nos molesta que otros lleguen a nuestra ciudad con los mismos billetes baratos con los que nosotros viajamos a otras ciudades. Turist go home y regulación de alquileres, pero Airbnb echa fuego cuando valoramos opciones de alojamiento. Salarios mínimos dignos, pero Glovo y Uber no dejan de crecer en la última milla a través de puro esclavismo moderno.
El problema es que la política debería ser, más que la del yo ahora, la del mañana de todos. En otros términos, la buena política está a las antípodas de lo que reclamamos como ciudadanos. Y, en esa batalla entre nuestro yo presente y el nosotros futuro, suele ganar el primero.
Gobiernos y oposición discuten por la tarde en el parlamento lo que han concluido que les beneficiará según la encuesta de la mañana, lo que, a su vez, impide que los partidos resuelvan problemas reales porque la mayoría de ellos requieren pensar más allá de los cuatro años de legislatura. Y el círculo de descrédito no para de dar vueltas y vueltas, lo que hace la bola más grande. Además, las encuestas dependen de la coyuntura y son más volátiles que los principios ideológicos, lo que difumina las diferencias entre los partidos de nuevo y alimenta el imaginario de que tanto da a quién votes. Y todo ello es un campo labrado donde los ultras crecen con alegría.
El nuevo (y falso) consenso social
La comprensible equiparación de las fuerzas políticas frente a cualquier hecho que evaluemos comporta un coste oculto. Cuando renunciamos a señalar los errores (y aciertos) específicos de cada partido, pildorizamos la política. La aplanamos. Todo el mundo llega porque todo el mundo sirve para decir que los políticos son la misma basura. Para eso, no hacen falta conocimientos, ni estar al día. Ahí, sí, todos somos iguales. Es la mediocridad por la parte baja del espectro. Nos convierte en tan inservibles como los políticos a los que criticamos.
Pero lo más grave es que resulta imposible una discusión sobre si cierta decisión es más o menos próxima al ideario del partido en cuestión. Por ejemplo, nos impide discutir si la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona se ajusta o no a la ciudad prometida por la Colau porque firmó la llegada de la Copa América. ¿Significa eso que Colau no tiene valores? ¿Es imposible que tomara una buena y una mala decisión? ¿Podemos compartir una y no la otra? ¿O compartir las dos y justificarlo bien? ¿O ninguna de las dos? Es más, podemos votarla sin sentir vergüenza, aunque no todas sus decisiones nos hayan gustado. Hablo de Colau porque ni la hubiera votado, ni la votaría. Pero merece una mirada compleja, como el resto de los partidos. Los democráticos, quiero decir. Incluso aunque ella contribuyera con su discurso a la política del aquí y ahora cuando ganó las primeras elecciones aprovechándose de una mentira que publicó El Mundo e insistiendo que los precios de los alquileres subían porque no había voluntad política municipal de resolverlo. Y, como ella, todos los partidos, que entienden el desgaste del rival como consustancial a la estrategia comunicativa que lleva a ganar comicios. Ellos mismos se ponen una trampa mortal.
Esta hipersimplificación del debate, la trivialización que supone asumir la maldad de todos los liderazgos políticos, genera un enorme consenso social. Bajo esta cosmovisión, el verdadero mal, pues, no es la decisión que ha tomado tal o cual partido, sino la suspicacia con la que los políticos toman las decisiones. Porque la crítica asume que el mal radica, precisamente, en su propia naturaleza partidista, en que se ha diseñado para confrontarla al rival. La bondad no existe, solo hay intereses, y esos intereses se presentan no como lucha ideológica (derecha vs izquierda, centralismo vs descentralización…) sino políticos vs. sociedad civil. Una sociedad civil que somos todos: trabajadores y empresarios, policías y manifestantes, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, mujeres y hombres, menores, adultos y jubilados… Son sus intereses vs los nuestros. Una política que no piensa en lo que la sociedad necesita sino en lo que le permite seguir ostentando el poder.
Pero la gran trampa es que el consenso es puramente denotativo. Todos nos encontramos en «los políticos son unos inútiles». Sin embargo, lo connotado, lo que se esconde detrás de esa frase, lo que de verdad queremos decir, es absolutamente antitético. El anarcocapitalista y el comunista, la feminista y el de «los hombres están desprotegidos delante de la justicia», el independentista y el «esto del catalán es como con Franco, pero al revés», dicen lo mismo sobre los políticos, pero por razones contrapuestas. Porque son «inútiles» por incapacidad de llevarnos a una sociedad «mejor», que sí tiene significados distintos para cada uno de nosotros.
Esto es aún más grave ahora, que los espacios ideológicos compartidos se han extinguido. Lo que antes llamábamos centralidad, hoy es exigua. La polarización impide los acuerdos, excepto ese pobre y pequeño reducto; el del «ya les vale a los políticos».
El abono de los ultras
No es casual que los movimientos ultra crezcan con tanta fuerza en la época que más consenso genera la idea de que la política es un estercolero. Tampoco debería sorprendernos que algunas de las fuerzas «regeneracionistas» nominalicen su causa únicamente enfocada en esta nueva centralidad para pescar en todos los caladeros, como Se Acabó La Fiesta.
Hay que reconocerles que se mueven con inteligencia aprovechando las redes del «aquí y ahora». En la tragedia de la Huerta Sur de Valencia tenemos un ejemplo claro. Además de mandar a gente bajo su bandera para que se manchen los pantalones de barro (de forma más o menos teatralizada), difunden videos en los que un tipo, al que la mayoría no conocemos, expresa con sensatez que «todos los partidos lo han hecho mal aquí». Todo el mundo lo comparte porque hay consenso. Un consenso que impide cuestionarse quién era responsable de qué, que igualan los errores de las partes, sean cuales sean, y con independencia de la gravedad de lo que hizo cada una de ellas. Y el clip corre como la pólvora sin que nadie se haya molestado en averiguar quién es el chico del vídeo ni qué había publicado antes. Somos mejores pidiendo responsabilidades que ejerciéndolas.
Y mientras la publicación viaja más y más, el autor o autores van ganando seguidores. Y lo que un día era la igualación de todas las fuerzas políticas filtradas a través de la misma mirada «apartidista», se acaba traduciendo en cientos y en miles de visualizaciones de nuevas publicaciones posteriores donde, ¡oh, sorpresa! aparecen mensajes en contra de libertades, que eran consensos no tanto tiempo atrás. Difundiendo una «razonable» enmienda a toda la plana política, acabamos esparciendo un relato que, poco a poco, desplaza nuestra sociedad hasta tesis iliberales. Y, con ello, la normalizamos. Y nos acostumbramos.
Es la demostración de la teoría política de la ventana de Overton, que asegura que se puede pasar de lo impensable y radical a lo sensato y popular si se avanza de forma gradual. Ahí tenemos las cunas de la república democrática, la del parlamentarismo, y la de las libertades del individuo dando el poder, o muy cerca de hacerlo, a líderes con pulsiones autocráticas.
¿Cuánto tardaremos en justificar que la gente ha votado a un señor que va a un mitin con una motosierra porque «necesitaban probar algo nuevo»? ¿Cuándo será normal que gane alguien que quiera construir muros pagados por las personas a las que intenta impedir el paso? ¿Cuándo aceptaremos que alguien cite al «innombrable Franco» para darle las gracias por lo que sea que hiciera durante su infausta dictadura? ¿Cuándo votaremos a señores que hacen carteles electorales montados a caballo como iban los señoritos que maltrataban a sus trabajadores? ¿Cuándo lo anormal será tan normal que lo aceptemos como una posibilidad de futuro? ¿O es este ya nuestro presente?
La necesidad del debate persiste
Quien lea en estas líneas una apología a los partidos políticos no ha comprendido la esencia del texto. De hecho, los políticos han alimentado con sus estrategias de acción y comunicativas este universo. Han prometido lo que no estaba en su mano ofrecer y, con su actitud, cada vez más frívola, solo aceleran una dinámica que los llevará a su destrucción, ya sea por la vía de la sustitución por otras siglas, o por la colonización en sus propias bases.
Una sociedad madura ha de ser capaz de debatir sobre los valores que quiere compartir sin tildar de ser de tal o cual partido a quien defiende posturas similares a una fuerza política. Ha de estar preparada para análisis complejos, capaz de debatir aspectos concretos del desarrollo de unos hechos o la elaboración de nuevas leyes. También para votar o militar en partidos que no defenderán exactamente lo que piensa. Un cierto grado de contradicción es, incluso, saludable. Sin debate, las ideas se esquematizan y empobrecen. Tomar partido no es tener el cerebro lavado. Al contrario, vivir en la ignorancia nos debilita y nos pone al servicio de gente peligrosa. Ahí están los populistas al acecho para demostrarlo y retroceder decenas de años de progreso. Quizás en la defensa de esos mínimos comunes podamos reconstruir nuevos consensos. Hagámoslo antes de que sea tarde.